La Historia en “El reino de este mundo” (1949) de Alejo Carpentier
Brujería, transformación humana, cantos, África, Mackandal. La historia haitiana contiene éstos y más elementos que fueron aportados por la otra voz, la que se rebeló: los negros esclavos. “El reino de este mundo” (1949) de Alejo Carpentier, además de contar la historia de Haití desde 1757 hasta algo después de 1820, se encarga de plasmar eso que hace único y grande al continente latinoamericano: su naturaleza e historia exuberante. En el prólogo a la novela, Carpentier admite que hay un discurso sobre la historia que “ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solo respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de los personajes-incluso secundarios-, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías.” (Carpentier, 1949, pág.56-57).
Sin
embargo, este discurso de la historia tiene algo característico, que lo separa
de la historia “oficial”: la jerarquización de los personajes en la historia.
En “El reino de este mundo”, Carpentier les brinda primacía a ciertos
personajes que fueron opacados por el papel que cumplieron los protagonistas en
la historia de Haití. La presencia de Mackandal, la brujería y demás ritos
provenientes del África a lo largo del relato, manifestados por la memoria de Ti Noel lo comprueba.
De
pronto el negro se detuvo, respirando hondamente. Un chivo, ahorcado, colgaba
de un árbol vestido de espinas. El suelo se había llenado de advertencias: tres
piedras en semicírculo, con una ramita quebrada en ojiva a modo de puerta, más
delante barios pollos negros, atados por una pata, se mecían cabeza abajo, a lo
largo de una rama grasienta. (Carpentier, 1949, pág. 119)
De
igual forma ocurre con la alusión a Paulina Bonaparte, esposa del general
Leclerc, muerto según la historia “oficial” por la peste en 1802. El
protagonismo que tiene Paulina Bonaparte llama la atención, sobre todo porque
aparece por poco tiempo. Sin embargo, en los dos capítulos donde aparece vuelve
a tomar relevancia la cultura y religión
del África. Considero que en este punto, Carpentier está ironizando sobre la
presencia de Europa en Haití, ya que Paulina empieza a sufrir una
transformación que no sólo se refleja en su apariencia -“Se reía cuando espejo
de su alcoba le revelaba que su tez, bronceada por el sol, se había vuelto la
de una espléndida mulata” (Carpentier, 1949, pág.111)- también se refleja en la
fe que empieza a tenerle a los rituales que eran llevados a cabo por Solimán.
La
agonía de Leclerc, acreciendo su miedo, la hizo avanzar más aún hacía el mundo
de poderes que Solimán invocaba con sus
conjuros, el verdadero amo de la isla, único defensor posible contra el azote
de la otra orilla, único doctor probable ante la inutilidad de los recetarios.
(Carpentier, 1949, Pág. 112)
A
pesar del dominio de los europeos, lo africano empieza a tomar fuerza. La voz
del mítico Mackandal siempre está en el texto. Este es el punto característico
de la historia que ofrece Carpentier. Lo que permite establecer el seguimiento
de la historia, es el personaje de Ti Noel. En la historia que se está
contando, Ti Noel siempre está representando lo que sufrieron los negros
esclavos con cada derrota a sus revoluciones y con cada nuevo régimen. Este
personaje vive la historia de Haití: desde la primera sublevación hasta la
construcción y destrucción del imperio napoleónico de Henri Christophe
Porque
eran negras aquellas hermosas señoras, de firma nalgatorio; negros aquellos dos
ministros de medias blancas; negro aquel cocinero, con cola de armiño en el
bonete; negros aquellos húsares que trotaban en el picadero; negro aquel Gran
Copero, de cadena de plata al cuello; negros aquellos lacayos de peluca blanca,
cuyos botones dorados eran contados por un mayordomo de verde chaqueta…Ti Noel
comprendió que se hallaba en Sans-Souci, la residencia predilecta del rey Henri
Christophe. (Carpentier, 1949, pág. 123-124)
Hay
una linealidad en el relato, que sólo se
“rompe” cuando al inicio de un nuevo capítulo no se continúa con la historia
anterior. Pero este recurso estético es adecuado, porque permite conocer otra
historia que se relaciona con el relato que está contando. De cierta forma
genera intriga. Quisiera recurrir a Paul Ricoeur para apoyar este punto. La
alusión al tiempo en las obras de ficción es lograda gracias a la
bidimensionalidad del relato. “El reino de este mundo” cumple con la dimensión
episódica al estar la obra dividida en unos capítulos que “construyen
totalidades significantes a partir de acontecimientos dispersos” (Ricoeur,
pág.264). Mientras el lector sigue la historia, empieza a “despejar una
configuración de una sucesión” (Ibíd.). Todos los capítulos constituyen un
todo: la historia de Haití.
En
medio de sublevación tras sublevación, derrota tras derrota hay un elemento que
no desaparece a lo largo del relato: la lucha entre amo y esclavo, blancos y
negros, África y Europa. La historia que muestra Carpentier rompe con la
oficial, escrita por la clase dominante, que solo tuvo presente aquello que les
resultaba relevante. De ahí, que “El reino de este mundo prime la visión
dominada. En el ensayo “Posmodernidad: ¿una sociedad transparente?”, Gianni
Vattimo cuestiona la historia como ha sido contada: "Lo
que narra la historia son los avatares de la gente que cuenta, de los nobles,
de los monarcas, o de la burguesía cuando se convierte en clase de poder: los
pobres, sin embargo, o aquellos aspectos de la vida que se consideran “bajos”,
no “hacen historia”. (Vattimo, 1990, pág., 125)
Este
punto de vista muestra que, como dice Vattimo en el ensayo, no hay una historia
unitaria, una sola y exclusiva versión de los hechos ocurridos. Si bien en la novela de Carpentier hay una
“literaturización” en la descripción de
ciertos acontecimientos históricos y de personajes, no se puede ignorar que en
la novela también prevalecen elementos que le son fieles a la historia, la
diferencia, y de la igual forma acierto de Carpentier radica en se le da la voz
no sólo al otro bando, el “censurado”, sino que se le da voz a su religión,
rituales, a su raza.
“El reino de este mundo” no se convierte en una oda a los negros esclavos y una
versión más “americana” de los hechos. La historia de esta novela contiene
elementos sin los cuales no se podría narrar la historia oficial, sobre todo
por el valor que tuvo para ambas partes: la cultura africana inmerso en los
combates, en los rituales de sanación, etc. Hacia el final del capítulo VII
“San trastorno” se puede confirmar
Y,
como en todos los combates que realmente merecen ser recordados porque alguien
detuviera el sol o derribara las murallas con una trompeta, hubo en aquellos
días, hombres que cerraron con el pecho desnudo de las bocas de cañones
enemigos y hombres que tuvieron poderes para apartar de su cuerpo el plomo de
los fusiles. (Carpentier, 1949, pág.115)
De
igual forma ocurre con el rey Henri Christophe, cuando desea proteger su
fortaleza napoleónica y el sacrificio de los toros y de los esclavos se
convierte en la protección y conservación
Arriba
bramaba los toros que iba a ser degollados en las primeras luces del día
(pág.127)
Por
algo aquellas torres habían crecido sobre un vasto bramido de toros degollados,
desangrados, de testículos al sol por edificadores consientes del significado
profundo del sacrificio, aunque dijieran a los ignorantes que se trababa de un
adelanto en la técnica de la albañilería militar (pág.129-130)
Y
la magia de este relato vuelve hacer su aparición cuando el imperio de Henri
Christophe cae
La
sangre de toros que habían bebido aquellas paredes tan espesas era de recurso
infalible contra las armas blancas. Pero esa sangre jamás había sido dirigida
contra los negros, que al gritar, muy cerca ya, delante de los incendios en
marcha, invocaban poderes a los que se hacían sacrificios de sangre (pág.144)
Lo real maravilloso, como Carpentier caracterizó la estética de la literatura latinoamericana, cobra vida en “El reino de este
mundo”. Esta versión de los hechos
ocurridos en Haití desde 1757 hasta 1820 permite, según Vattimo “vivir otros
mundos posibles, y, así haciéndolo, muestra también la contingencia,
relatividad, y no definitividad del mundo “real” al que nos hemos circunscrito.”
( Vattimo, 1990, pág.131)
BIBLIOGRAFÍA
Carpentier,
Alejo (1949), El reino de este mundo,
Buenos Aires [Argentina] Librería del Colegio Sociedad Anónima.
Ricoeur,
Paul. “La función narrativa y la experiencia del tiempo” en La narratología hoy, Ciudad de la Habana
[Cuba] Editorial arte y literatura.
Vattimo,
Gianni (1990), “Posmodernidad: ¿una sociedad transparente?” [En línea],
Disponible en www.aldenai.com/vattimo.posmoderno.pdf (página consultada el
28 de marzo de 2015).
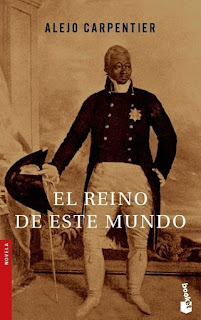


Comentarios
Publicar un comentario